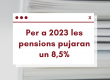Recuerdo que, cuando estaba cursando mis estudios universitarios, el profesor de la asignatura de Seguridad Social nos contó un día en clase que, estando en Estados Unidos mientras realizaba su doctorado, tuvo un accidente doméstico en el apartamento donde vivía. Se clavó un cuchillo en el antebrazo. No fue nada grave, pero requirió de asistencia médica.
Al llegar al hospital, lo primero que le preguntaron fue si tenía tarjeta Visa para pagar. Entregó su tarjeta y lo atendieron. Si bien es verdad que después podía solicitar el reembolso a la Seguridad Social en España ya que estaba asegurado, he querido redactar este artículo a modo de reflexión sobre la cobertura de nuestro Sistema de Seguridad Social.
En mi opinión, tenemos una Seguridad Social envidiable respecto a otros países. Disponemos de asistencia sanitaria en todas sus especialidades (otro tema son las listas de espera, debido a la demanda por parte de los usuarios y a la falta de personal sanitario por las inversiones por parte del Estado, pero esto sería para realizar otro artículo).
Estamos acostumbrados a que, con las aportaciones a la Seguridad Social, tenemos cobertura de asistencia sanitaria, el “paro” cuando perdemos el empleo, subsidios, maternidad, paternidad, jubilación, incapacidad, viudedad, etc.
Volviendo a EE. UU., que es una primera potencia mundial, no tienen ni por asomo estas coberturas. Para empezar, allí no hay una cobertura sanitaria universal garantizada. Quizás la asistencia sanitaria actual está pensada más como un negocio que como un derecho.
Se calcula que un 66 % de la población estadounidense tiene seguro privado, y alrededor del 36 % tiene acceso a un seguro público. Un 9 % de la población —unos 30 millones de habitantes— no tiene asistencia sanitaria garantizada (población con bajos recursos, inmigrantes sin acceso al empleo, etc.).
Un país con investigación científica puntera a nivel internacional y, en cambio, tienen un problema real con la sanidad. Una cirugía menor en EE. UU., como una apendicitis, puede costar aproximadamente 20.000 dólares.
A veces me viene a la memoria la película “John Q”, protagonizada por el actor Denzel Washington, que encarna a un padre al que su hijo de 8 años le diagnostican una dolencia cardíaca y necesita un trasplante. El hospital le comunica que su seguro no cubre el coste de la intervención.
A partir de aquí, el padre toma como rehenes a enfermos y familiares en la sala de urgencias, con el fin de que su hijo entre en la lista de espera para trasplantes. Aunque sea una película, refleja el drama real que viven muchos estadounidenses para acceder a la sanidad.
Mi profesor, afortunadamente, no se encontró en esa situación, pero la tarjeta que le pidieron no fue la de la Seguridad Social, como he mencionado antes.
Volviendo a nuestro país, el modelo que tenemos es excepcional, pero quizás haya que preguntarse hasta cuándo. Si bien es cierto que se cotiza a la Seguridad Social, también hay muchas personas que dependen de las prestaciones: desempleo, subsidios, etc.
Cuando alguien dice “para esto pago”, tal vez deberíamos preguntarnos si el precio que se paga es lo que realmente vale.
A menudo, con los números, las cosas se ven más claras. Pongamos un ejemplo: una persona que aporta a la Seguridad Social 600 € al mes. ¿Hay actualmente algún seguro privado que cubra:
-
asistencia sanitaria ilimitada,
-
prestación por desempleo,
-
maternidad y paternidad,
-
pensiones de jubilación,
-
incapacidad,
-
viudedad…?
Y si lo hubiera, ¿cuál sería su coste real?
Es también nuestro deber hacer un uso responsable de todo lo que nos ofrece el sistema, y por parte de la Administración, controlar si hay casos en los que se hace un abuso por parte del ciudadano.
Que en un futuro no tengamos que encontrarnos en la situación de mi profesor para valorar nuestro sistema actual.
Ramon Callarisa